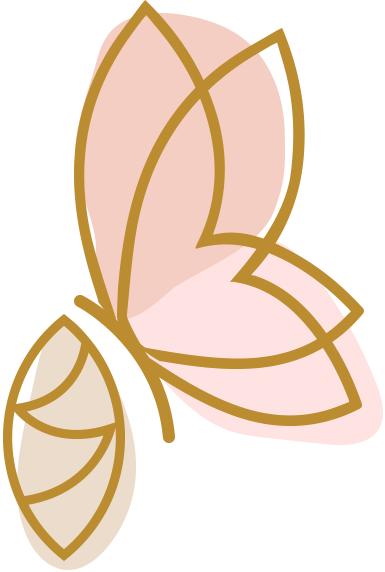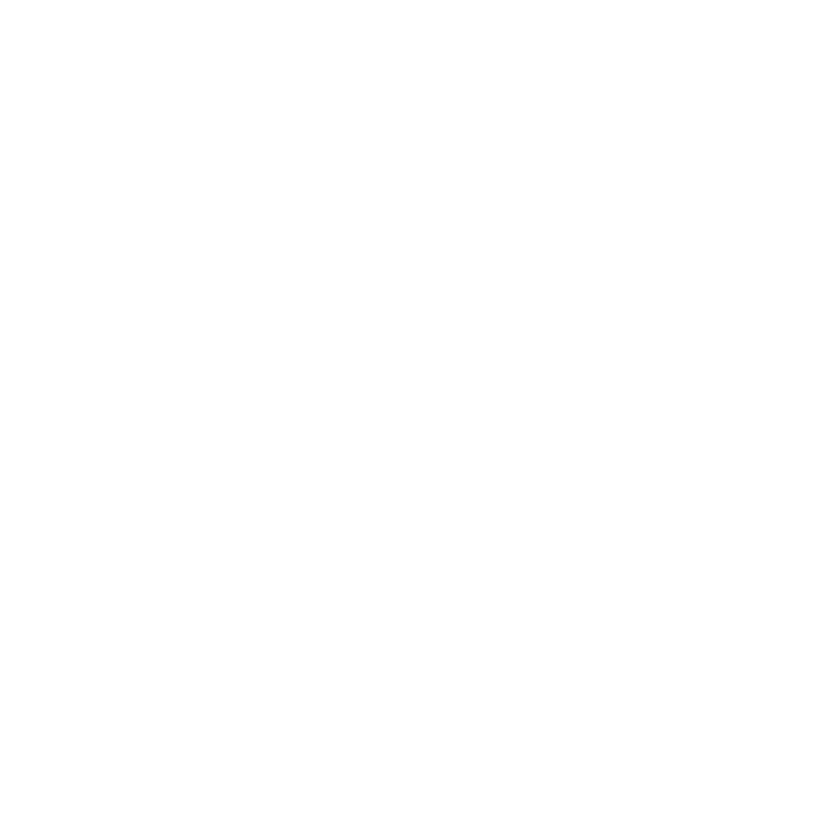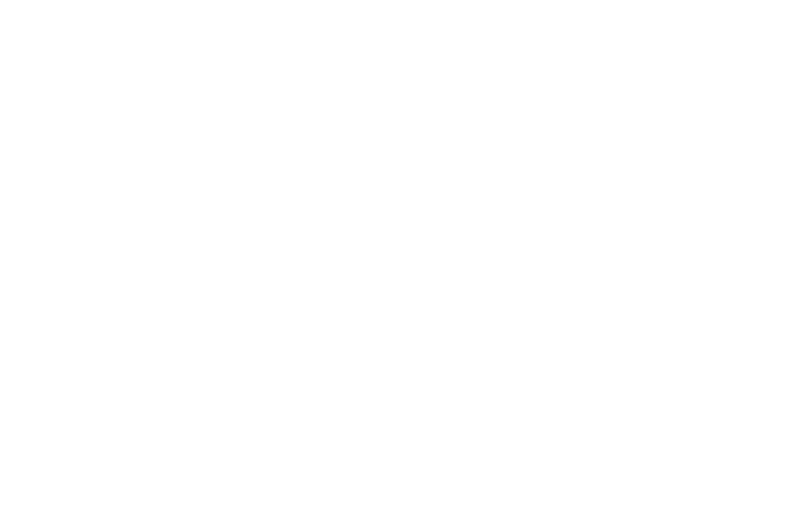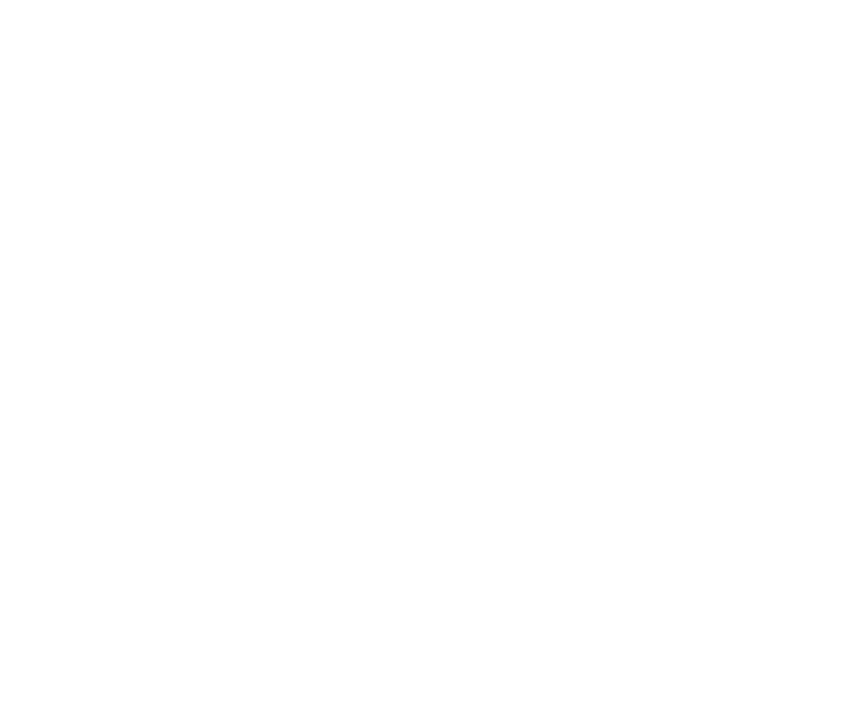El jardinero, experto y sereno, se inclinaba con su herramienta en mano, y sin titubeos comenzaba a cortar las ramas secas de aquella planta. Ella, aún viva, se estremecía ante cada corte. Le dolía, no solo el filo que la hería, sino el ver caer sus hojas como si se despidieran para siempre. Se sintió desfallecer, creyendo que ese sería su final. Pero con el paso de las horas, algo cambió. La carga se aligeró. Se irguió más firme. Los rayos del sol comenzaron a acariciarla con una dulzura nueva, y fue entonces cuando entendió: no estaba muriendo… estaba renaciendo. Lo que parecía una herida era, en realidad, una liberación. Había sido podada, y en esa aparente pérdida, había encontrado salud, espacio y nueva vida.
A simple vista, la poda puede parecer un acto violento. Cortar, remover, dejar expuesta a una planta… más pequeña, más vulnerable. Pero quien conoce el arte de cultivar sabe que podar no es castigar, sino cuidar. Es un acto de amor que separa lo que estorba de lo que aún puede florecer. Es elegir conscientemente quitar lo que ya no aporta, lo que consume energía sin dar frutos. Y así como la naturaleza necesita de este proceso para crecer, nosotros también.
En la vida, todos atravesamos temporadas en las que sentimos que algo se nos arranca del alma: una relación que termina, un trabajo que se pierde, un sueño que no se realiza. Ese momento, parece injusto, incluso cruel. Pero a veces, lo que vivimos no es una pérdida, sino una “poda existencial”. Un movimiento profundo del alma que, aunque duela, está preparando el terreno para algo más auténtico, más sano, más pleno.
Porque es necesario cortar algo para que pueda nacer algo mejor. Las ramas secas no solo no dan vida: la quitan. Absorben lo que podría nutrir nuevos brotes. Lo mismo pasa con ciertos pensamientos, hábitos o vínculos que ya cumplieron su ciclo. Nos aferramos por miedo, por costumbre, por no saber quién seremos sin eso… pero aferrarse a lo que ya está muerto es lo que impide vivir de verdad. La poda nos enseña que el valor de crecer comienza con la valentía de soltar.
En esta aventura de la vida, a veces, la poda llega sin previo aviso: una traición inesperada, una pérdida dolorosa, un cambio forzado. Nos toma por sorpresa, y sí… duele. Pero cada corte, aunque sangrante, abre un espacio nuevo. Y cada herida, si se cuida, puede convertirse en el brote de algo inimaginable. Porque la transformación no nace del confort, sino del coraje de atravesar el dolor con fe.
Dejar ir es un arte, y también un acto de confianza. El jardinero poda porque sabe que después vendrá la flor. Así también nosotros estamos llamados a confiar: en el proceso, en el propósito, en lo que está por venir. Dejar ir lo que ya no suma, lo que pesa, lo que estanca, es una forma de honrarnos. No siempre es fácil. Pero cada vez que lo hacemos, damos un paso más hacia nuestra mejor versión.
Hoy quiero invitarte a que te hagas una pregunta valiente: ¿Qué necesita ser podado en mi? Tal vez es el miedo. Tal vez es la autoexigencia que no te deja respirar. Quizás es una relación que ya no nutre, o un camino que ya no tiene sentido. Sea lo que sea, recuerda: podar no es perder… es elegir crecer.
Así como una planta no florece en todo momento, tampoco nosotros estamos hechos para estar siempre en plenitud. Hay temporadas de poda, de espera, de silencio. Pero eso no significa que algo esté mal. Significa que algo está siendo preparado y que debemos confiar en el proceso, pues Dios sigue con nosotros. Y es que muchas veces solo después de ser podados, descubrimos de lo que realmente somos capaces, mientras esperamos confiados nuestro destino final: el Cielo.
«Toda rama que en mí no da fruto la corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía.»
(Juan 15:2 - NVI)
¡Feliz y bendecida semana!
Con cariño,
Nataly Paniagua